¿La continuación de la historia? Mis recuerdos están bastante confundidos, y con razón. Lo único que retuve de lo que mi padre me dijo fue esto: que me haría un gran bien separarme de mi madre y que debía partir sin vacilación. Me quedé totalmente desconcertada. ¿Qué relación podía haber entre mi madre y el horrible estado en que me encontraba? ¿Qué sabía él, por otra parte, de mis relaciones con mamá? tanto durante la infancia cuanto durante la adolescencia, di pruebas de gran independencia, pasando la mayor parte del tiempo con amigos de mi edad; apenas me daba cuenta del rol primordial que una madre representa por el hecho de existir y de estar presente. Siempre me alejé de ella durante las vacaciones y desde muy temprano, con gran despreocupación, y como la mayoría de los niños, totalmente enfrascada en el placer que me esperaba. (Recuerdo, por el contrario, que los regresos a la estación siempre me llenaban de emoción. La veía de lejos remontando el andén, alta, esbelta y rubia, alerta, su expresión y su paso revelando todo el amor de una madre que al fin puede volver a tener a su hijo entre sus brazos).
Toda la santa familia me empujaba, pues, a partir: mi padre, mi tío materno (cirujano), un primo neurólogo, una gran amiga de mi tío (médico consumado que me había examinado), mi propia madre. Y yo partí, como estaba previsto, el 18 de diciembre de 1962, decidida a no hablar de esto con nadie por un año, pasara lo que pasase. Comencé a llevar un diario en el mismo tren que me conducía a la otra punta de Europa, sintiendo que ésa era para mí la única manera de no hundirme por completo, de no perderme por completo. Escribir, ya no podía leer, fijar los días ya que no tenía memoria, atrapar las palabras antes de que se me escapasen, encontrar un reflejo, una prueba de mi existencia, en los pedazos de papel, en las páginas garabateadas sin el menor cuidado estético. Intentar sobrevivir: eso es todo.
Cuando regresé de la URSS a principio del año 1964, seguía igual. Como me lo había prometido, no le dije una palabra a nadie acerca de mi mal y, curiosamente, ninguno se dio cuenta de nada. En la embajada de Francia donde trabajaba, logré engañar a todos, pues mis tareas estaban bien por debajo de mis aptitudes y de mi formación. En cuanto a las personas que frecuentaba, ya fuesen rusas o francesas, encontraban en mí toda clase de cualidades (nunca fui tan cortejada), e incluso pasaba por "alegre", como testimonia un pasaje de mi diario de hace ya varios años y en el que había consignado con asombro la observación de una amiga rusa con respecto a mi: "kakaya vesselaya"! Cada semana durante un año, le hice llegar a mamá por la valija diplomática, una carta en la que le contaba todo lo que podía interesarle o divertirla, sin hacer la menor alusión a mis males. Mamá podía creerme "curada". Agregaré que en tiempos normales habría logrado enormes progresos en ruso, habida cuenta de las bases sólidas adquiridas en la Escuela de Lenguas Orientales, mis dones para las lenguas vivas en general, y sobre todo por el hecho de que, fuera de las horas de trabajo, estaba sumergida en la vida rusa. Ahora bien, no fue así, y no dejo de lamentarlo. Me las arreglaba justo lo suficiente para comprender y hacerme entender, no sin dificultad, pues la memoria me fallaba. Al final de mi estadía, no llegué a hablar con fluidez el ruso.
Pero regresemos a París en ese mes de enero de 1964. Al sentirme incapaz de trabajar, decidí volver a la universidad para ganar tiempo y probar de nuevo mis capacidades intelectuales. Había evitado el problema de mi salud con las personas más cercanas; quería hacer un último esfuerzo, intentar salir adelante por última vez. Muy pronto, tuve que renunciar. Me era imposible estudiar, aprender, grabar algo en la memoria. Siempre el mismo agotamiento, el mismo estado "algodonoso", una extraña ausencia de emoción. Mi vida era un infierno. Terminé por revelar el secreto: desconcierto de mi madre, burlas de mi hermano, SOS a mi padre. Le pedí una cura de sueño, sin saber exactamente de qué se trataba. Mi obseción era dormir el mayor tiempo posible para despertarme descansada... y curada. Mi padre tomó en cuenta mi pedido y me dijo que iba a "informarse". Reunidos los informes, me anunció que las curas de sueño crean hábito y que, por lo tanto, deben evitarse. (En retrospectiva, me he preguntado a menudo cómo mi padre, psiquiatra de formación, pudo haber tenido la necesidad de investigar el tema, dejémoslo así). Fue entonces, y sólo entonces, que me propuso emprender un análisis. "No puedo hacerlo yo", se creyó en la obligación de advertirme (como si yo fuese demasiado ignorante para saberlo), "pero encontraré a alguien para ti".
Me envió a Madame A. Permanecí con ella cerca de un año. Nada pasaba y el trayecto en subterráneo me extenuaba. Dejé. Transcurrió un tiempo bastante largo y reiteré mi demanda. Me eligió otra analista: Madame P., con quien me quedé varios años. Antes de ella, yo ya había encontrado al que sería mi primer amante, gracias al cual empecé una lenta mejoría: fue la primera persona que me escuchó y me creyó, sin intentar comprender, sin poner mi palabra en duda ni por un instante. Me amaba tal como yo era, y apasionadamente. (Quisiera aquí, a través del tiempo y del espacio, hacerle llegar mi reconocimiento).
Madame P. era una mujer buena y simpática, y creo que el trabajo que hice con ella no fue inútil. Lo malo fue que con el correr de los años se acumularon varios indicios que me persuadieron de que era la amante de mi padre. La dejé en el acto.
Algunos meses mas tarde, un amigo hizo alusión en mi presencia a esta relación, y comprendí entonce que todo el París psicoanalítico estaba al tanto, excepto yo.
(Yo misma elegí a mi tercer analista, no sin antes haberle exigido que mantuviera el secreto).
Cuando alrededor de dos años después de su desencadenamiento, le pregunté a mi padre sobre mi "enfermedad" ("pero ¿qué es lo que tengo?"), me respondió: en el siglo diecinueve se hubiera dicho que eras neurasténica. (Otra persona a quien no citaré habla, ella, de "melancolía", y supone que no se cura jamás. Mi analista no estuvo de acuerdo con este último punto).
Antes de empezar a trabajar en serio, no sin dificultad por lo demás (es decir, durante el período anterior a 1975), iba periódicamente a "consultar" a mi padre cuando tenía dudas sobre el origen de mi enfermedad en el orden de los síntomas puramente físicos: fatiga permanente, necesidad desmesurada de sueño, gran desfasaje de horas con respecto a la norma de vida cotidiana, etc. Su actitud era variable. La mayoría de las veces me decía algo del tipo "¿cómo va tu análisis?", lo que me dejaba triste y perpleja, pero en ciertos casos, cuando lograba convencerlo del carácter insoportable, insuperable e inmutable de mis males, me enviaba a un médico de medicina general y me recomendaba mucho que le dijese que se limitase a su oficio. En pocas palabras, quería que el médico se comportase como médico y que no se extraviara en consideraciones psicológicas.
Agregaré que, cuando le pregunté un día si no era posible que tuviese una afección orgánica en el cerebro, me contestó que si así fuera ya lo sabríamos, aludiendo implícitamente a la evolución funesta de esta clase de lesión. No sé si venció la estupefacción o el pavor.
Tenía treinta y tantos años. Fue una época en la que no trabajé: estaba incapacitada para hacerlo. Una época de vacío y de dolor. Epoca de Montparnasse, de vagancia. Cuando un día estaba en el Select, un viejo conocido (un muchacho convertido entretanto en psicoanalista) se acercó a mí en cuanto me vio. Tenía una interesante noticia que darme: "¿Sabes, me dijo, que en Who's Who tu padre sólo tiene una hija, Judith?" Vi todo negro,. La cólera llegó después. (Algunos días más tarde, sentí la necesidad de ir a la editorial a verificar por mí misma: el amigo-que-quería-mi-bien no se había equivocado).
Odié a mi padre durante varios años. ¿Cómo podría haber sido de otro modo? ¿Acaso no nos abanonó a todos (a mamá, a mi hermana, a mi hermano y a mi), con todos los estragos que generó esta ausencia? Sólo Caroline parecía haber salido indemne de ello, al menos para el observador de afuera; nunca se confió en mí. Nótese que Caroline fue la única en tener un padre y una madre en su temprana infancia. Puestos los cimientos...
Este resentimiento y esta furia aparecieron relativamente tarde en mi análisis. Tardé en rebelarme. Lo señalé como el culpable del desastre familiar, del que poco a poco tomé conciencia, y de mi abatimiento personal a la salida de la adolescencia. Conozco la importancia que él le adjudicaba al "discurso de la madre", pero ¿por qué mamá nos habría contado "cuentos"? Por otra parte, nunca nos dijo gran cosa, jamás nos "puso en contra" de él. Los hechos hablaban por sí solos. No se ocupó casi de nosotros y estuvo totalmente ausente durante los primeros años de nuestras vidas, de la de Thibaut y de la mía. Fue mamá quien nos crió, quien nos amó todos los días de Dios. Mi padre vivía su vida, su obra, y nuestra vida parecía un accidente de su historia, un aspecto de su pasado, que sin embargo no podía ignorar. Sé que nos amaba, a su manera. Fue un padre intermitente, punteado. También sé que era consciente de su incumplimiento a nuestro respecto, como lo demuestra la siguiente anécdota.
Una noche en que fui a buscarlo a la calle de Lille para cenar, lo encontré en compañía de su manicura, quien le prodigaba sus servicios. Me presentó a ella con orgullo. La joven, dirigiéndose a mi, comenzó: "Así, su padre..." "Apenas", interrumpió papá con un suspiro.
Un día hice una cita con mi padre para la hora de la cena, como de costumbre. Es urgente, le aclaré a Gloria, la fiel secretaria. ¿De qué quería hablarle con tanta urgencia? Ya no recuerdo.
Todavía vivía en la calle Jadin. Ocurrió después de Rusia, así que tendría entre veintitrés y veinticuatro años. Mi padre vino a buscarme en auto, como lo hacía en esa época. Todavía en la vereda, me lanzó, con tono furibundo: "¡Espero que no me irás a decir que te casas con un imbécil!". "Padre, apenas", pero padre a pesar de todo. Desconfiaba sistemáticamente de todos mis novios. Si por desgracia mencionaba delante de él la existencia de alguno de ellos, me preguntaba enseguida: "¿Quién es?" (incomprensión de mi parte). "¿Cómo se llama?" Como si mis "enamorados" fuesen celebridades o sus nombres (por desconocidos que fuesen) pudiesen decirle algo de ellos. Pronunciar sus nombres me era particularmente penoso. Tenía la impresión de estar respondiendo a un interrogatorio, de estar denunciando a un cómplice. Pero si intentaba evadirme haciendo valer que de nada le serviría saberlos, él insistía y yo tenía que doblegarme a su voluntad. De hecho, arrancarme el nombre del hombre que amaba, antes incluso de que yo hubiese manifestado el deseo de hablarle de él, me parecía el colmo de la indiscreción. Y ceder ante su insistencia, el colmo de la cobardía.
Cuando de jovencita iba a pasar el fin de semana a la casa de campo de mi padre, en Guitrancourt, a menudo ocupaba una habitación en el mismo piso que él pero del otro lado de la escalera, al fondo de un pequeño corredor. La razón principal era que este cuarto, además de agradable y abierto al jardín, poseía su propio cuarto de baño.
Llevaba a cabo en él mi limpieza personal con deleite, pues era espacioso, lleno de luz y tenía un encanto ligeramente anticuado propio de las viviendas de provincia, lo cual correspondía a mi sentido de la estética.
Una mañana, estaba parada en la bañera pasándome la esponja sobre el cuerpo. De pronto (no había cerrojo), escucho que la puerta se abre. Me doy vuelta sobresaltada: mi padre estaba en el vano de la puerta. Se detuvo un instante y me dijo tranquilamente "disculpame querida", y se retiró del mismo modo, cerrando la puerta tras de sí. Un vistazo, nadie quita lo bailado... (Yo estaba FURIOSA).
Mamá tuvo que trabajar no bien se encontró sola. Ejerció durante largo tiempo el oficio de anestesista junto a su hermano. Luego, cuando se exigieron diplomas para realizar esta función, buscó inútilmente otro trabajo. Hizo durante un tiempo motivos para pañuelos de cabeza y diseños de carácter publicitario (se había dedicado con pasión a la pintura cuando era joven), pero su "estilo" no correspondía a los gustos de la época y tuvo que desistir. Como también tuvo que renunciar, al cabo de unos días, al "puesto" de vendedora de una modesta boutique: le tenía fobia al comercio. Y pronto abandonó toda búsqueda. Mamá ya no era tan joven, y sentí en ella algo como humillación. Tuvo que arreglárselas a partir de entonces únicamente con la pensión alimentaria de mi padre, más bien pobre, con la característica de no aumentar al mismo tiempo que el costo de vida.
Era de alguna manera un "olvido" de mi padre y, como mamá no era el tipo de persona que reclama dinero, la pensión casi no se modificaba. Nosotros, sin embargo, seguíamos allí, mi hermano y yo (Caroline ya casada o a punto de estarlo).
Viviamos así en la más estricta economía (excelente educación, por otra parte, para "niños", pero ejercicio peligroso y apenas divertido para una mujer de edad madura para quien todo, poco a poco, se volvía superfluo.
Años mas tarde, después de haberme ido (la última) de la calle Jadin, se me ocurrió hablarle a mamá de esta cuestión del dinero y le pregunté cuánto le daba papá por mes: la suma era insignificante e incité a mamá a exigirle a mi padre que aumentase la asignación que le abonaba, como era su deber. Mamá se negó rotundamente, estaba por encima de sus fuerzas. En esa época, yo veía con frecuencia a mi padre y decidí, por propia iniciativa, abordar el tema con él. El resultado fue un verdadero éxito: duplicó inmediatamente la pensión de mamá. (Mas adelante, intenté de nuevo obtener una "actualización" de la suma. En vano. Mi padre envejecía y con los años, aumentaba su apego irracional al dinero).
Hasta donde puedo recordar, siempre vi en el consultorio de m padre, ocupando el primer lugar en la chimenea, una fotografía de Judith. Esta foto en blanco y negro, muy bella, mostraba a Judith joven, sentada, vestida con sencillez (pullover y falda recta), sus largos cabellos negros y lisos peinados hacia atrás de modo de realzar su cara.
Lo que me sorprendió de entrada, cuando ingresé por primera vez en este consultorio, fue su parecido con papá. Como él, tenía la cara ovalada, el cabello negro, y la nariz alargada (mi cabello es castaño claro, tengo la nariz respingada, el rostro triangular y los pómulos altos). Lo que me sorprendió luego fue su belleza, la inteligencia de la expresión, la elegancia de la pose. En la habitación no hay ninguna otra foto.
A sus pacientes, a nosotros, a mi, durante más de veinte años, mi padre pareció decirles: aquí está mi hija, aquí está mi única hija, aquí está mi hija querida.
Fue en 1963, durante mi estadía en Rusia, cuando me preguntaron por primera vez si tenía algún vínculo de parentesco con Jacques Lacan. (Me acuerdo todavía del secretario diplomático que me hizo la pregunta).
¿Por qué señalar este hecho que podría parecer anodino? Para remarcar que ni durante mi infancia, ni durante mi adolescencia, ni en el secundario, ni en la facultad, fui "la hija de". Y creo que fue bueno. Una suerte. Una libertad.
En la edad adulta, desde mi regreso de la URSS, la pregunta se hizo más y más frecuente, y mi reacción era tan moderada como mis sentimientos. ¿Quería realmente ser la hija de Lacan? ¿Estaba orgullosa o irritada? ¿Era agradable no ser, a los ojos de algunos, más que "la hija de", es decir, nadie?
Los años pasaron y, análisis mediante, mis sentimientos con respecto a mi padre se clarificaron y se apaciguaron. Lo reconozco plenamente como mi padre. Pero sobre todo (lo que es aun más importante), hoy tengo fe en mí y poco importa quién es mi padre. Además, pensándolo bien, ¿no se es siempre la hija (o el hijo) de sus padres?
Una nocha (hacía tiempo que había llegado a la edad adulta), comía con mi padre en un restaurante. Como siempre, era para mí un momento privilegiado, pero confieso no recordar hoy día ninguno de los detalles de la velada. (¿Fue particularmente amistosa, cálida?). En cambio, lo que pasó a continuación no lo he olvidado. Llevé a mi padre a la calle de Lille en mi pequeño Austin y, en el momento de separarnos, me dijo: "Cuídate, querida, y sobre todo, llámame cuando llegues". Insistió. Asombro de mi parte. Yo que tenía una vida independiente, que no había cesado de moverme sola, de viajar sola (hasta el fin del mundo inclusive) sin que él manifestase ni la menor inquietud, repentinamente tenía ante mí un papá poule (padre sobreprotector) que me pedía que lo tranquilizara después de un vulgar trayecto por París. Le seguí el juego y prometí telefonearle en cuanto llegase. Una vez de regreso, cumplí con lo prometido inmediatamente, temiendo despertarlo si dejaba pasar más de un minuto: "¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué pasa?" Nuestro hombre caía de las nubes. Tuve que recordarle sus recomendaciones. Al colgar, me dije que tenía verdaderamente un padre singular, un poco zinzin (chiflado), según una expresión muy de su gusto.
Las flores...
Mi padre regalaba flores en las ocaciones solemnes, impregnadas de gravedad, cargadas de peligros potenciales. Ahora bien, paradójicamente, las escenas que he mantenido intactas en la memoria están para mí enlazadas a un sentimiento cómico irresistible.
Como dije antes, partí en diciembre de 1962 para Moscú, donde debía trabajar en la embajada de Fancia por un año: cuatro estaciones. Se convino en que tomase el tren (menos caro que el avión) y me preparé para atravesar toda Europa rodeando completamente a la Alemania Oriental según las directivas del Quai d'Orsay (en ese tiempo las cancillerías occidentales creían que así protestaban contra la erección del "muro").
Era mi primer viaje largo (tres días y tres noches en tren) y la primera gran separación de mi familia, de mis amigos y de mi país. Además, iba hacia el otro lado de la "cortina de hierro" y esto sucedía en una época crucial de la guerra fría (la "crisis de los misiles" acababa de resolverse). (Pero lo más importante para mí, lo más cruel, lo único que me inquietaba de verdad, y justamente de lo que nadie hablaba, era que viajaba sintiéndome enferma en todo mi ser, en mis capacidades intelectuales inclusive: ¿podría dar la cara en caso de dificultades en ese país totalitario? ¿Correría el riesgo de encontrarme en prisión por falta de prudencia? ¿Sería capaz de realizar el trabajo que se me exigía?).
Estaba en el andén de la estación conversando con mamá luego de haber colocado mis valijas en el compartimiento (había registrado días antes dos valijas y un baúl, porque había que llevarlo TODO, según me habían advertido). Se aproximaba la hora de partida. De papá, nada. Pero claro que sí, allá estaba, a lo lejos, apresurándose casi sin aliento hacia nosotras. Pero ¿qué tenía en las manos? Sin duda, su regalo de despedida: ¡una gran caja de plástico transparente con una magnífica orquídea! Tengo horror a las orquídeas, esas flores de lujo pretenciosas y mortíferas. Pero no importa, mi padre no tenía por qué saberlo. La cuestión era: ¿qué iba a hacer con ese objeto frágil y molesto durante setenta y dos horas y, en particular, cuando cambiase de tren en la frontera soviética? Sorprendida una vez más por la extravagancia de mi padre, le agradecí no obstante con entusiasmo.
Resultó que, a fin de cuentas, "la cosa" hizo feliz a dos personas: en una estación secundaria en Polonia, un joven se instaló en mi compartimiento. Su novia lo esperaba en la estación siguiente. Entre los eslavos, regalar flores es una costumbre mucho más importante que entre nosotros. Encantada, aproveché la oportunidad y le pasé la orquídea que cumplió así su justa misión.
La segunda "escena de flores" tuvo lugar algunos años mas tarde, en 1969, cuando me vi obligada a someterme de urgencia a una intervención quirúrgica, traumática para una mujer joven y de importancia imprevisible: antes había que "abrir". En resumen (aunque había otros aspectos inquietantes, el sufrimiento y las posibles secuelas), la pregunta a la que tenía derecho era: ¿podré todavía tener hijos? Mi padre vino a verme la víspera de la operación, decidida esa misma mañana, y debo decir que pronunció palabras muy diferentes a las de mi tío, el cirujano, quien me había tratado con cierta rudeza durante los días que pasé en observación en su servicio. Yendo a lo esencial, me dijo con mucha ternura y solemnidad: "Querida, yo te lo prometo, sabrás toda la verdad".
Pero me alejó del tema: las flores. Al día siguiente de la operación (para el lector compasivo agrego que sólo me sacaron la trompa y el ovario izquierdo), hacia las cuatro de la tarde, tocaron a la puerta de mi habitación. "Entre", dije. Entonces apareció por la abertura de la puerta un enorme ramo de flores, un macizo de flores, debería decir, en una gran vasija de barro, y detrás, muy chiquitito, mi padre sosteniendo el macetón como si fuese el Santísimo Sacramento. Me dieron unas ganas locas de reír.
Intercambiamos las palabras habituales entre enfermo y visitante (nunca en mi vida sufrí tanto físicamente), luego mi padre se arrodilló al pie de la cama y se quedó en esa postura, poco común en un no creyente, durante un largo rato.
Cuando estaba allí, inmóvil, en señal de recogimiento, con los ojos cerrados, pensé, riendo en mi interior: prepara su seminario.
Mi padre no era un deportista, es lo menos que se puede decir (fue mamá quien le enseñó a montar en bicicleta cuanto tenía más de treinta años). Pero con los años adquirió el gusto por las proezas, con todos los riesgos que una afición tan tardía podía acarrear.
Mi primer recuerdo sobre esto es el relato que nos hizo un jueves, provocando la hilaridad general, de su iniciación en el esquí, iniciación tan estrepitosa que de inmediato se rompió una pierna. "Tendría que haberme visto, mi querida", le decía a mamá con una ingenuidad y un orgullo del todo infantiles, "la gente se quedaba con la boca abierta al verme pasar..."
Pude admirar con mis propios ojos sus dotes de nadador el verano que pasamos en Italia. Papá, echado sobre la arena a pleno sol, hundido en la lectura de alguna obra erudita, se levantaba de pronto, vestido con un brillante traje de baño verde esmeralda, corría hacia el agua a grandes zancadas y, con la parte superior del cuerpo en la posición adecuada (los brazos estirados, las manos juntas), se lanzaba al mar con un gran "pluf". Luego nadaba vigorosamente a brazadas, mar adentro... no muy lejos.
En otra oportunidad (nos encontrabamos para cenar), me contó que había atravesado todo París sin el menor cansancio, llegando a la conclusión de que nuestra capital no era, decididamente, más que una aldea. Me quedé perpleja, pues siempre había visto a mi padre caminar despacio, con la cara vuelta hacia la punta de sus zapatos, visiblemente en otra parte, y me era inconcebible que pudiera disfrutar de un ejercicio semejante.
Evocaré, por último, una escena que chocó profundamente con mis convicciones de izquierda. Una vez, cuando salía de casa, encontró su auto atascado entre dos vehículos. Llamó a unos hombres de aspecto humilde que pasaban por allí y los puso a levantar el auto, sin hacer el menor gesto y dirigiendo las operaciones de palabra. Poco faltó para que los gratificara con un "gracias, buena gente".
Mi padre me puso incómodo más de una vez por sus comportamientos con la gente. El ejemplo de mamá, quien trataba a todos con el mismo respeto y la misma bondad, y mi propio concepto del ser humano, mi semejante, del que queda excluida cualquier jerarquía ligada al nacimiento o a la posición social, explican que la actitud de mi padre me haya chocado a menudo.
Si no se resistían, si se dejaban, los "subalternos" podían esperar lo peor... a menos que mi padre, cuyo humor era imprevisible, estuviese en ese instante en un estado de ánimo apto para la seducción.
Otros antes que yo han relatado con talento (y tal vez complacencia) las relaciones de papá con Paquita, la vieja asistenta española a quien en los últimos años, Gloria reemplazó en el consultorio a partir de una determinada hora. La pobre estaba tan enloquecida que parecía un trompo dando vueltas, primero para un lado, luego para el otro, con cada orden contradictoria de su patrón. Daba pena verlo, y sentí vergüenza por mi padre.
(Un chofer de taxi, por el contrario, no vaciló una noche en echarnos de su auto a la primera cuadra, de tan odioso que se había mostrado mi padre con él, incluso antes de arrancar).
Pero contaré aquí un incidente que me hizo sufrir mucho en su momento (por cuanto estuve estrechamente mezclada con él) y del que, pese a todo, hoy no puedo dejar de sonreir a causa de su carácter propiamente ubuesco (adjetivo que hace referencia a Ubu, el personaje de Alfred Jarry). Yo coqueteaba entonces con los ambientes de izquierda. Mi padre me llevó a un restaurant famoso. Atravesamos la puerta, reverencia del maitre, peor para él. Se mostraba solícito con el "doctor" y con la señorita, su hija. Fuimos a una mesa, nos sentamos. Semi-oscuridad. Atmósfera gente-rica (muy rica). Mi padre, con el menú en la mano me alaba los méritos de las trufas al natural. Al principio escéptica, me dejo convencer. Llegan las trufas. El maitre espera, con el cuerpo ligeramente inclinado. Bajo la mirada ansiosa de los dos hombres, introduzco en mi boca un primer bocado... y se produce la catástrofe. Con voz estruendosa, mi padre me advierte: "¿Está bueno, está bueno? Si no, nos vamos bien sabes". Sonrisa crispada del maitre. La hija del doctor lo encuentra desabrido, pero definitivamente se coloca del lado del "pueblo", del oprimido, del humillado y responde de la manera más calmada que puede, "está muy bueno".
Mi padre era así.
Mi padre siempre provocó mi admiración por su capacidad de abstracción. El mundo podía caerse a su alrededor que nada podía perturbarlo o distraerlo de sus pensamientos cuando trabajaba.
Durante las vacaciones italianas que mencioné, había elegido como lugar de trabajo la habitación central de la villa. Resultaba imposible evitarlo para ir de un cuarto a otro, para salir o para entrar. Veo a mi padre sentado ante una enorme mesa llena de libros y papeles, inmóvil, ausente, mientras los miembros de la familia, ligeros de ropa, no dejaban de pasar.
Una tarde fuimos a pasear al mar. La lancha equipada con un pequeño motor era conducida por un marinero. El espectáculo era magnífico: los acantilados vertiginosos, el azul profundo del Mediterráneo, la centelleante luz sobre el agua, el resplandor del sol (todo producía un estado de embiaguez). Mi padre, no obstante, no levantaba los ojos de su Platón. (A veces, el marinero le lanzaba una mirada inquieta).
En Guitrancourt, era costumbre tomar el té en el estudio donde trabajaba mi padre. Le gustaba que estuviésemos allí. Nuestra charla no lo molestaba para nada. Continuaba trabajando frente al ventanal que daba al jardín, y, en su fijeza de piedra, tenía algo de esfinge.
Vi a mi padre llorar dos veces. La primera cuando nos anunció la muerte de Merleau-Ponty, la segunda cuando murió Caroline. En un choque frontal con un mal conductor de origen japonés en una ruta al borde del mar, al atardecer, mi hermana murió en el acto. El compañero de trabajo que la acompañaba en una misión a Jean-les-Pins cuenta sin embargo que justo antes del accidente ella lanzó un fuerte grito.
El ataúd, traído a París en una avioneta de alquiler, fue depositado en la cripta de la iglesia donde se llevaría a cabo la ceremonia religiosa. Mi madre, postrada, lívida, se desplomó contra el ataúd. Llegó mi padre. Fueron a levantar el cuerpo. Mis "padres" se volvieron a encontrar de pie lado a lado. Mi padre tomó la mano de mamá y las lágrimas cubrieron su rostro. Era de alguna manera el único hijo de ellos.
Ya he mencionado mi "enfermedad" y algunos de mis síntomas. Pero no es el propósito de este libro. Me limitaré, pues, a no decir de ella más de lo necesario para la comprensión de lo que escribo aquí. El "infierno" del que hablé duró un largo tiempo después de mi regreso de la URSS. La idea del suicidio empezó a acecharme como única solución a tanto sufrimiento. Casi nada se modificaba pese al análisis. Una noche en la que fui a ver a mi padre "con urgencia", desesperada, le planteé una cuestión primordial: ¿qué me pasaría cuando él ya no estuviera allí para asegurar mi vida material? Me miró con gravedad y compasión y me dijo tranquilamente, como si fuerse evidente: "pero tendrás tu parte". El concepto de herencia no formaba parte, parece ser, de mi universo mental.
Vi a mi padre (vivo) por última vez cerca de dos años antes de su muerte. Hacía tiempo que no tenía noticias de él. Generalmente era yo quien lo llamaba, quien daba el primer paso. Quería ponerlo a prueba en esa época, de modo que no hacía ningún intento por verlo. Había dejado de pedirle dinero para vivir, al precio de llevar una vida ascética, por cierto, pero me sentía aliviada de poder arreglármelas al fin sola y de no tener que "mendigar". No se dijo ni una palabra, por otra parte: sólo dejé un buen día de ir a buscar mi "pensión" a la trastienda de Gloria (¿se dio cuenta mi padre? No hay nada que lo demuestre. La única persona que hubiera podido hacérselo saber era precisamente Gloria. ¿Lo hizo? No lo sé.) Sea lo que fuere, en marzo de 1980 tuve la necesidad de operarme y no tenía ni el dinero para ello ni cobertura de seguridad social. No sin cierta malicia (no se preocupaba por mi, bien, tendría que hacerlo...), aproveche la ocación para volver a verlo. Hice la cita por intermedio de Gloria, como de costumbre. Entré a su consultorio donde me esperaba inmóvil, petrificado, sin expresión en la cara, y le pregunté alegremente cómo estaba, qué novedades. No me respondió y me preguntó en un tono que no le conocía qué quería. Hablar, verte..., dije sorprendida. ¿Qué más? Ofendida, le respondí que tenía que operarme, que no tenía el dinero necesario y que, por consiguiente, esperaba que él me lo diera. Su única respuesta fue un "no", y luego se levantó para poner término a la "sesión". No hizo ninguna pregunta sobre mi salud. Incrédulo, intenté "despabilarlo", pero en vano: me dijo no una vez más, manteniendo abierta la puerta delante de mí. Nunca mi padre me había tratado así. Por primera vez me encontraba ante un extraño. En la vereda de la calle de Lille, me prometí no volver a ver ese tipo hasta su lecho de muerte.
No fue sino mucho más tarde, demasiado tarde, cuando Gloria me dijo que en esa época (ya en esa época) él le decía que "no" a todo el mundo. Ella me vio salir perturbada, yo le conté todo, ¿por qué no me lo dijo entonces?
A comienzos del mes de agosto de 1981, Gloria (siempre Gloria) me telefoneó para sugerirme, aunque con mucha insistencia, que visitase a mi padre en Guitrancourt. No me transmitía ningún pedido de él, pero estaba segura, decía, que le daría un gran placer. En suma, me señalaba mi deber. Ese fue el día en que me explicó lo que había pasado un año y medio antes y me reveló lo que yo ignoraba totalmente: que mi padre no estaba bien (¡Oh, eufemismo!). No necesité más: ya sin resentimientos, quería verlo lo más pronto posible. Ahora bien, ¿entonces por qué?, Gloria fijó la cita para fin de mes. Transcurrieron dos o tres semanas, y yo me preparaba emocionada para volver a ver a mi padre. La víspera del encuentro, fijado para un domingo, lo recuerdo claramente, hubo un nuevo llamado de Gloria, esta vez para cancelar la reunión. Mi padre tenía que ser hospitalizado de urgencia "para hacerle unos exámenes": ¿Dónde? Imposible saberlo. (¡Dios mío! ¡Qué "joven" que era! ¿Cómo es que no exigí que se me dijese dónde se encontraba mi padre?). En cuanto a la gravedad de la situación, la secretaria, quien pasó del servicio del Amo al de su hija (la otra), se cuidó bien de informármela. Quince días más tarde, salí para Viena, donde tenía que trabajar durante cierto tiempo como traductora en una organización internacional. El 9 de setiembre, a mitad de la tarde, recibí en la oficina un llamado de mi hermano. Mi padre, me dijo, iba a morir esa noche. Era preciso que tomase el primer avión. Como si se pudiese tomar un avión como quien toma un taxi. Me encontraba en las afueras de Viena, y tanto mi pasaporte como mis cosas estaban en el hotel de la ciudad. Me era materialmente imposible volver a París en el mismo día, y tuve que conformarme con partir a la mañana siguiente. Estaba rígida. La muerte del propio padre es inimaginable. Incapaz de quedarme sola, le pedí a un colega que me acompañase a "cenar" y, después de su partida, me quedé en el restaurant hasta bien avanzada la noche, bebiendo una copa tras otra.
A mi llegada a París, telefoneé desde el aeropuerto. M padre había dejado de existir, Fui directamente a la calle de Assas, donde vivía Judith y adonde habían transportado el cuerpo de mi padre.
Acuso a mi hermano, que logró que Gloria le dijese dónde estaba hospitalizado mi padre y se instaló a la cabecera de su cama todos los días venciendo la barrera de Judith, de haberme ocultado hasta el último momento la certeza de que iba a morir, la extrema gravedad de la operación a la que fue sometido y de su estado general, y la presencia continua de la muerte, tratándome así, una vez más, como a un ser de segunda categoría. La explicación que me dio fue que él le preguntaba todos los días si quería verme y mi padre le respondía, cada vez que no. Pero él, mi hermano, ¿le había preguntado acaso si quería verlo?
Sé que en el hospital, después de la operación, mi padre recuperaba, aunque sólo fuera por un instante, su lucidez, la memoria de lo que fue. Estoy segura de que si hubiese estado allí, me habría reconocido, en uno o en otro momento, y los años que siguieron habrían sido menos penosos para mí.
El entierro de mi padre fue doblemente siniestro. Ante todo, yo enterraba a mi padre, luego hubiese querido que las personas que lo amaron estuviesen allí. Aprovechándose de mi embotamiento, de la ausencia de reacción de mi hermano y de su estatuto privilegiado, Judith tomó por sí sola la decisión de un entierro "íntimo", de este entierro-rapto anunciado sólo después a la prensa, y en el que, para colmo, tuve que sufrir la presencia de algunos insignificantes personajes de L'Ecole de la cause (forma abreviada y corriente de la Escuela de la Causa Freudiana, fundada en 1980) a quienes me abstuve de saludar. Judith y Miller organizaron todo. No faltaba ninguno del "clan" y Thibaut y yo hicimos el papel de indeseables (sólo Marianne Merlau Ponty vino a abrazarme). "Todos son unos traidores", pensé.
Empezaba la apropiación post mortem de Lacan, de nuestro padre. Pero ¿cómo reaccionar cuando uno está en duelo y tiene que vérselas con gestores calculadores? Todo fue demasiado rápido. Después me enfrenté con Judith (con el pasar de los años, con más y más determinación) cada vez que lo creí necesario y legítimo. Pero entonces tenía la mente en otro lado. Al día siguiente del entierro, volví a partir para Viena.
Varios años después de la muerte de mi padre, pasé por Guitancourt, donde está enterrado, de regreso de un fin de semana en Honfleur con mi amigo de entonces. No tenía auto en esa época, de modo que aproveché la ocasión (un paseo fuera de París, un vehículo) para hacerle una visita.
El cementario de Guitrancourt está en la ladera de una colina, en el límite del pueblo. Felizmente, la puerta está siempre abierta, lo que permite entrar en él sin mediación de nadie. Le pedí a mi amigo que me esperase en el camino de más abajo. Quería ver a mi padre a solas, sin testigos, él y yo. (Dejemos de lado la reacción contrariada y molesta de muchacho). Se trataba de una cita privada, íntima.
Subí entre tumbas floridas (¿flores artificiales?) hasta la de mi padre, situada en todo lo alto del recinto. Una fea losa de cemento con su nombre y las fechas tradicionales (nacimiento-muerte). Estaba conmovida. Hacía tantos años que no hablábamos.
El tiempo estaba bello y frío, el aire intenso. Llevaba conmigo una rosa roja. La puse con precaución en la estela, buscando por largo rato la posición ideal, y luego me quedé quieta. Esperaba que se estableciese el contacto. La situación era tanto más difícil puesto que un "idiota" me esperaba abajo y su mal humor me había perturbado. Esperé en vano concentrarme, estar del todo allí.
Como último recurso, pegué mi mano a la piedra helada, hasta quemármela. (Tantas veces en el pasado nos habíamos tomado de la mano). Acercamiento de cuerpos, acercamiento de almas. La magia funcionó. Finalmente estaba con él. Querido papá, te amo. Tú eres mi padre, los sabes. Seguramente me escuchó.
De vuelta en París, en medio de la noche le escribí a una amiga una larga carta que, lo recuerdo, terminaba así: "No hay que dejar a los muertos demasiado solos".
Epílogo
El último sueño
(Extracto de mi diario, Viena, 19 de setiembre de 1981, sueño anotado tal cual al despertar)
Soñé que mi padre se curaba (no estaba muerto) y que nos amábamos. Era un asunto únicamente entre él y yo. Si había personas presentes, eran tan sólo figurantes a quienes yo no miraba, y no intervenían de ninguna manera.
Era una historia de amor, de pasión. Corríamos también el riesgo de que muriese porque su "herida" podía abrise en cualquier momento, y no era prudente. Tenía miedo, pero eso no dependía de mí.
Requiem
(Extracto de mi diario, París, octubre de 1981)
Luz, el ligero martilleo de los pasos, en el cortejo, los niños, las flores, el camino suavemente remontado hacia el cementerio, imagen fija y en movimiento, aquí fue cuando lloré: encerrada en un féretro, la muerte palpable se enfrenta por última vez a los colores, aire movedizo, verdes horizontes de colinas, el palpitar del mundo.
En el Jacques Lacan de Elizabeth Rudinesco, publicado en setiembre de 1993, la autora evoca al final del capítulo "Tumba para un faraón" los últimos momentos de mi padre.
Escribe: "(...) bruscamente, la sutura mecánica se rompió, provocando una peritonitis, seguida de una septicemia. El dolor era atroz. Como Max Schur a la cabecera de Freud, el médico tomó la decisión de administrar la droga necesaria para una muerte apacible. En el último momento, Lacan lo fulminó con la mirada.
Cuando leí esta última frase, me sentí embargada por una desesperación insondable. Me deshice en lágrimas, transformadas rápidamente en sollozos convulsivos. Boca abajo en el sofá de la sala, me hundí en un torrente de lágrimas ardientes que parecía no detenerse nunca.
La idea de que mi padre se había visto caer en la nada, que había sabido un segundo antes que iba a dejar de existir, me era insoportable. Su furia en ese instante, su no aceptación del destino común a todos los hombres, me lo hacía más querido, pues lo reconocía completamente en esto: "obstinado", según las últimas palabras que se le adjudican.
Ese fue el día, creo, en que me sentí más cerca de mi padre. Después, ya no he llorado al pensar en él.
Fin
Un día hice una cita con mi padre para la hora de la cena, como de costumbre. Es urgente, le aclaré a Gloria, la fiel secretaria. ¿De qué quería hablarle con tanta urgencia? Ya no recuerdo.
Todavía vivía en la calle Jadin. Ocurrió después de Rusia, así que tendría entre veintitrés y veinticuatro años. Mi padre vino a buscarme en auto, como lo hacía en esa época. Todavía en la vereda, me lanzó, con tono furibundo: "¡Espero que no me irás a decir que te casas con un imbécil!". "Padre, apenas", pero padre a pesar de todo. Desconfiaba sistemáticamente de todos mis novios. Si por desgracia mencionaba delante de él la existencia de alguno de ellos, me preguntaba enseguida: "¿Quién es?" (incomprensión de mi parte). "¿Cómo se llama?" Como si mis "enamorados" fuesen celebridades o sus nombres (por desconocidos que fuesen) pudiesen decirle algo de ellos. Pronunciar sus nombres me era particularmente penoso. Tenía la impresión de estar respondiendo a un interrogatorio, de estar denunciando a un cómplice. Pero si intentaba evadirme haciendo valer que de nada le serviría saberlos, él insistía y yo tenía que doblegarme a su voluntad. De hecho, arrancarme el nombre del hombre que amaba, antes incluso de que yo hubiese manifestado el deseo de hablarle de él, me parecía el colmo de la indiscreción. Y ceder ante su insistencia, el colmo de la cobardía.
Cuando de jovencita iba a pasar el fin de semana a la casa de campo de mi padre, en Guitrancourt, a menudo ocupaba una habitación en el mismo piso que él pero del otro lado de la escalera, al fondo de un pequeño corredor. La razón principal era que este cuarto, además de agradable y abierto al jardín, poseía su propio cuarto de baño.
Llevaba a cabo en él mi limpieza personal con deleite, pues era espacioso, lleno de luz y tenía un encanto ligeramente anticuado propio de las viviendas de provincia, lo cual correspondía a mi sentido de la estética.
Una mañana, estaba parada en la bañera pasándome la esponja sobre el cuerpo. De pronto (no había cerrojo), escucho que la puerta se abre. Me doy vuelta sobresaltada: mi padre estaba en el vano de la puerta. Se detuvo un instante y me dijo tranquilamente "disculpame querida", y se retiró del mismo modo, cerrando la puerta tras de sí. Un vistazo, nadie quita lo bailado... (Yo estaba FURIOSA).
Mamá tuvo que trabajar no bien se encontró sola. Ejerció durante largo tiempo el oficio de anestesista junto a su hermano. Luego, cuando se exigieron diplomas para realizar esta función, buscó inútilmente otro trabajo. Hizo durante un tiempo motivos para pañuelos de cabeza y diseños de carácter publicitario (se había dedicado con pasión a la pintura cuando era joven), pero su "estilo" no correspondía a los gustos de la época y tuvo que desistir. Como también tuvo que renunciar, al cabo de unos días, al "puesto" de vendedora de una modesta boutique: le tenía fobia al comercio. Y pronto abandonó toda búsqueda. Mamá ya no era tan joven, y sentí en ella algo como humillación. Tuvo que arreglárselas a partir de entonces únicamente con la pensión alimentaria de mi padre, más bien pobre, con la característica de no aumentar al mismo tiempo que el costo de vida.
Era de alguna manera un "olvido" de mi padre y, como mamá no era el tipo de persona que reclama dinero, la pensión casi no se modificaba. Nosotros, sin embargo, seguíamos allí, mi hermano y yo (Caroline ya casada o a punto de estarlo).
Viviamos así en la más estricta economía (excelente educación, por otra parte, para "niños", pero ejercicio peligroso y apenas divertido para una mujer de edad madura para quien todo, poco a poco, se volvía superfluo.
Años mas tarde, después de haberme ido (la última) de la calle Jadin, se me ocurrió hablarle a mamá de esta cuestión del dinero y le pregunté cuánto le daba papá por mes: la suma era insignificante e incité a mamá a exigirle a mi padre que aumentase la asignación que le abonaba, como era su deber. Mamá se negó rotundamente, estaba por encima de sus fuerzas. En esa época, yo veía con frecuencia a mi padre y decidí, por propia iniciativa, abordar el tema con él. El resultado fue un verdadero éxito: duplicó inmediatamente la pensión de mamá. (Mas adelante, intenté de nuevo obtener una "actualización" de la suma. En vano. Mi padre envejecía y con los años, aumentaba su apego irracional al dinero).
Hasta donde puedo recordar, siempre vi en el consultorio de m padre, ocupando el primer lugar en la chimenea, una fotografía de Judith. Esta foto en blanco y negro, muy bella, mostraba a Judith joven, sentada, vestida con sencillez (pullover y falda recta), sus largos cabellos negros y lisos peinados hacia atrás de modo de realzar su cara.
Lo que me sorprendió de entrada, cuando ingresé por primera vez en este consultorio, fue su parecido con papá. Como él, tenía la cara ovalada, el cabello negro, y la nariz alargada (mi cabello es castaño claro, tengo la nariz respingada, el rostro triangular y los pómulos altos). Lo que me sorprendió luego fue su belleza, la inteligencia de la expresión, la elegancia de la pose. En la habitación no hay ninguna otra foto.
A sus pacientes, a nosotros, a mi, durante más de veinte años, mi padre pareció decirles: aquí está mi hija, aquí está mi única hija, aquí está mi hija querida.
Fue en 1963, durante mi estadía en Rusia, cuando me preguntaron por primera vez si tenía algún vínculo de parentesco con Jacques Lacan. (Me acuerdo todavía del secretario diplomático que me hizo la pregunta).
¿Por qué señalar este hecho que podría parecer anodino? Para remarcar que ni durante mi infancia, ni durante mi adolescencia, ni en el secundario, ni en la facultad, fui "la hija de". Y creo que fue bueno. Una suerte. Una libertad.
En la edad adulta, desde mi regreso de la URSS, la pregunta se hizo más y más frecuente, y mi reacción era tan moderada como mis sentimientos. ¿Quería realmente ser la hija de Lacan? ¿Estaba orgullosa o irritada? ¿Era agradable no ser, a los ojos de algunos, más que "la hija de", es decir, nadie?
Los años pasaron y, análisis mediante, mis sentimientos con respecto a mi padre se clarificaron y se apaciguaron. Lo reconozco plenamente como mi padre. Pero sobre todo (lo que es aun más importante), hoy tengo fe en mí y poco importa quién es mi padre. Además, pensándolo bien, ¿no se es siempre la hija (o el hijo) de sus padres?
Una nocha (hacía tiempo que había llegado a la edad adulta), comía con mi padre en un restaurante. Como siempre, era para mí un momento privilegiado, pero confieso no recordar hoy día ninguno de los detalles de la velada. (¿Fue particularmente amistosa, cálida?). En cambio, lo que pasó a continuación no lo he olvidado. Llevé a mi padre a la calle de Lille en mi pequeño Austin y, en el momento de separarnos, me dijo: "Cuídate, querida, y sobre todo, llámame cuando llegues". Insistió. Asombro de mi parte. Yo que tenía una vida independiente, que no había cesado de moverme sola, de viajar sola (hasta el fin del mundo inclusive) sin que él manifestase ni la menor inquietud, repentinamente tenía ante mí un papá poule (padre sobreprotector) que me pedía que lo tranquilizara después de un vulgar trayecto por París. Le seguí el juego y prometí telefonearle en cuanto llegase. Una vez de regreso, cumplí con lo prometido inmediatamente, temiendo despertarlo si dejaba pasar más de un minuto: "¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué pasa?" Nuestro hombre caía de las nubes. Tuve que recordarle sus recomendaciones. Al colgar, me dije que tenía verdaderamente un padre singular, un poco zinzin (chiflado), según una expresión muy de su gusto.
Las flores...
Mi padre regalaba flores en las ocaciones solemnes, impregnadas de gravedad, cargadas de peligros potenciales. Ahora bien, paradójicamente, las escenas que he mantenido intactas en la memoria están para mí enlazadas a un sentimiento cómico irresistible.
Como dije antes, partí en diciembre de 1962 para Moscú, donde debía trabajar en la embajada de Fancia por un año: cuatro estaciones. Se convino en que tomase el tren (menos caro que el avión) y me preparé para atravesar toda Europa rodeando completamente a la Alemania Oriental según las directivas del Quai d'Orsay (en ese tiempo las cancillerías occidentales creían que así protestaban contra la erección del "muro").
Era mi primer viaje largo (tres días y tres noches en tren) y la primera gran separación de mi familia, de mis amigos y de mi país. Además, iba hacia el otro lado de la "cortina de hierro" y esto sucedía en una época crucial de la guerra fría (la "crisis de los misiles" acababa de resolverse). (Pero lo más importante para mí, lo más cruel, lo único que me inquietaba de verdad, y justamente de lo que nadie hablaba, era que viajaba sintiéndome enferma en todo mi ser, en mis capacidades intelectuales inclusive: ¿podría dar la cara en caso de dificultades en ese país totalitario? ¿Correría el riesgo de encontrarme en prisión por falta de prudencia? ¿Sería capaz de realizar el trabajo que se me exigía?).
Estaba en el andén de la estación conversando con mamá luego de haber colocado mis valijas en el compartimiento (había registrado días antes dos valijas y un baúl, porque había que llevarlo TODO, según me habían advertido). Se aproximaba la hora de partida. De papá, nada. Pero claro que sí, allá estaba, a lo lejos, apresurándose casi sin aliento hacia nosotras. Pero ¿qué tenía en las manos? Sin duda, su regalo de despedida: ¡una gran caja de plástico transparente con una magnífica orquídea! Tengo horror a las orquídeas, esas flores de lujo pretenciosas y mortíferas. Pero no importa, mi padre no tenía por qué saberlo. La cuestión era: ¿qué iba a hacer con ese objeto frágil y molesto durante setenta y dos horas y, en particular, cuando cambiase de tren en la frontera soviética? Sorprendida una vez más por la extravagancia de mi padre, le agradecí no obstante con entusiasmo.
Resultó que, a fin de cuentas, "la cosa" hizo feliz a dos personas: en una estación secundaria en Polonia, un joven se instaló en mi compartimiento. Su novia lo esperaba en la estación siguiente. Entre los eslavos, regalar flores es una costumbre mucho más importante que entre nosotros. Encantada, aproveché la oportunidad y le pasé la orquídea que cumplió así su justa misión.
La segunda "escena de flores" tuvo lugar algunos años mas tarde, en 1969, cuando me vi obligada a someterme de urgencia a una intervención quirúrgica, traumática para una mujer joven y de importancia imprevisible: antes había que "abrir". En resumen (aunque había otros aspectos inquietantes, el sufrimiento y las posibles secuelas), la pregunta a la que tenía derecho era: ¿podré todavía tener hijos? Mi padre vino a verme la víspera de la operación, decidida esa misma mañana, y debo decir que pronunció palabras muy diferentes a las de mi tío, el cirujano, quien me había tratado con cierta rudeza durante los días que pasé en observación en su servicio. Yendo a lo esencial, me dijo con mucha ternura y solemnidad: "Querida, yo te lo prometo, sabrás toda la verdad".
Pero me alejó del tema: las flores. Al día siguiente de la operación (para el lector compasivo agrego que sólo me sacaron la trompa y el ovario izquierdo), hacia las cuatro de la tarde, tocaron a la puerta de mi habitación. "Entre", dije. Entonces apareció por la abertura de la puerta un enorme ramo de flores, un macizo de flores, debería decir, en una gran vasija de barro, y detrás, muy chiquitito, mi padre sosteniendo el macetón como si fuese el Santísimo Sacramento. Me dieron unas ganas locas de reír.
Intercambiamos las palabras habituales entre enfermo y visitante (nunca en mi vida sufrí tanto físicamente), luego mi padre se arrodilló al pie de la cama y se quedó en esa postura, poco común en un no creyente, durante un largo rato.
Cuando estaba allí, inmóvil, en señal de recogimiento, con los ojos cerrados, pensé, riendo en mi interior: prepara su seminario.
Mi padre no era un deportista, es lo menos que se puede decir (fue mamá quien le enseñó a montar en bicicleta cuanto tenía más de treinta años). Pero con los años adquirió el gusto por las proezas, con todos los riesgos que una afición tan tardía podía acarrear.
Mi primer recuerdo sobre esto es el relato que nos hizo un jueves, provocando la hilaridad general, de su iniciación en el esquí, iniciación tan estrepitosa que de inmediato se rompió una pierna. "Tendría que haberme visto, mi querida", le decía a mamá con una ingenuidad y un orgullo del todo infantiles, "la gente se quedaba con la boca abierta al verme pasar..."
Pude admirar con mis propios ojos sus dotes de nadador el verano que pasamos en Italia. Papá, echado sobre la arena a pleno sol, hundido en la lectura de alguna obra erudita, se levantaba de pronto, vestido con un brillante traje de baño verde esmeralda, corría hacia el agua a grandes zancadas y, con la parte superior del cuerpo en la posición adecuada (los brazos estirados, las manos juntas), se lanzaba al mar con un gran "pluf". Luego nadaba vigorosamente a brazadas, mar adentro... no muy lejos.
En otra oportunidad (nos encontrabamos para cenar), me contó que había atravesado todo París sin el menor cansancio, llegando a la conclusión de que nuestra capital no era, decididamente, más que una aldea. Me quedé perpleja, pues siempre había visto a mi padre caminar despacio, con la cara vuelta hacia la punta de sus zapatos, visiblemente en otra parte, y me era inconcebible que pudiera disfrutar de un ejercicio semejante.
Evocaré, por último, una escena que chocó profundamente con mis convicciones de izquierda. Una vez, cuando salía de casa, encontró su auto atascado entre dos vehículos. Llamó a unos hombres de aspecto humilde que pasaban por allí y los puso a levantar el auto, sin hacer el menor gesto y dirigiendo las operaciones de palabra. Poco faltó para que los gratificara con un "gracias, buena gente".
Mi padre me puso incómodo más de una vez por sus comportamientos con la gente. El ejemplo de mamá, quien trataba a todos con el mismo respeto y la misma bondad, y mi propio concepto del ser humano, mi semejante, del que queda excluida cualquier jerarquía ligada al nacimiento o a la posición social, explican que la actitud de mi padre me haya chocado a menudo.
Si no se resistían, si se dejaban, los "subalternos" podían esperar lo peor... a menos que mi padre, cuyo humor era imprevisible, estuviese en ese instante en un estado de ánimo apto para la seducción.
Otros antes que yo han relatado con talento (y tal vez complacencia) las relaciones de papá con Paquita, la vieja asistenta española a quien en los últimos años, Gloria reemplazó en el consultorio a partir de una determinada hora. La pobre estaba tan enloquecida que parecía un trompo dando vueltas, primero para un lado, luego para el otro, con cada orden contradictoria de su patrón. Daba pena verlo, y sentí vergüenza por mi padre.
(Un chofer de taxi, por el contrario, no vaciló una noche en echarnos de su auto a la primera cuadra, de tan odioso que se había mostrado mi padre con él, incluso antes de arrancar).
Pero contaré aquí un incidente que me hizo sufrir mucho en su momento (por cuanto estuve estrechamente mezclada con él) y del que, pese a todo, hoy no puedo dejar de sonreir a causa de su carácter propiamente ubuesco (adjetivo que hace referencia a Ubu, el personaje de Alfred Jarry). Yo coqueteaba entonces con los ambientes de izquierda. Mi padre me llevó a un restaurant famoso. Atravesamos la puerta, reverencia del maitre, peor para él. Se mostraba solícito con el "doctor" y con la señorita, su hija. Fuimos a una mesa, nos sentamos. Semi-oscuridad. Atmósfera gente-rica (muy rica). Mi padre, con el menú en la mano me alaba los méritos de las trufas al natural. Al principio escéptica, me dejo convencer. Llegan las trufas. El maitre espera, con el cuerpo ligeramente inclinado. Bajo la mirada ansiosa de los dos hombres, introduzco en mi boca un primer bocado... y se produce la catástrofe. Con voz estruendosa, mi padre me advierte: "¿Está bueno, está bueno? Si no, nos vamos bien sabes". Sonrisa crispada del maitre. La hija del doctor lo encuentra desabrido, pero definitivamente se coloca del lado del "pueblo", del oprimido, del humillado y responde de la manera más calmada que puede, "está muy bueno".
Mi padre era así.
Mi padre siempre provocó mi admiración por su capacidad de abstracción. El mundo podía caerse a su alrededor que nada podía perturbarlo o distraerlo de sus pensamientos cuando trabajaba.
Durante las vacaciones italianas que mencioné, había elegido como lugar de trabajo la habitación central de la villa. Resultaba imposible evitarlo para ir de un cuarto a otro, para salir o para entrar. Veo a mi padre sentado ante una enorme mesa llena de libros y papeles, inmóvil, ausente, mientras los miembros de la familia, ligeros de ropa, no dejaban de pasar.
Una tarde fuimos a pasear al mar. La lancha equipada con un pequeño motor era conducida por un marinero. El espectáculo era magnífico: los acantilados vertiginosos, el azul profundo del Mediterráneo, la centelleante luz sobre el agua, el resplandor del sol (todo producía un estado de embiaguez). Mi padre, no obstante, no levantaba los ojos de su Platón. (A veces, el marinero le lanzaba una mirada inquieta).
En Guitrancourt, era costumbre tomar el té en el estudio donde trabajaba mi padre. Le gustaba que estuviésemos allí. Nuestra charla no lo molestaba para nada. Continuaba trabajando frente al ventanal que daba al jardín, y, en su fijeza de piedra, tenía algo de esfinge.
Vi a mi padre llorar dos veces. La primera cuando nos anunció la muerte de Merleau-Ponty, la segunda cuando murió Caroline. En un choque frontal con un mal conductor de origen japonés en una ruta al borde del mar, al atardecer, mi hermana murió en el acto. El compañero de trabajo que la acompañaba en una misión a Jean-les-Pins cuenta sin embargo que justo antes del accidente ella lanzó un fuerte grito.
El ataúd, traído a París en una avioneta de alquiler, fue depositado en la cripta de la iglesia donde se llevaría a cabo la ceremonia religiosa. Mi madre, postrada, lívida, se desplomó contra el ataúd. Llegó mi padre. Fueron a levantar el cuerpo. Mis "padres" se volvieron a encontrar de pie lado a lado. Mi padre tomó la mano de mamá y las lágrimas cubrieron su rostro. Era de alguna manera el único hijo de ellos.
Ya he mencionado mi "enfermedad" y algunos de mis síntomas. Pero no es el propósito de este libro. Me limitaré, pues, a no decir de ella más de lo necesario para la comprensión de lo que escribo aquí. El "infierno" del que hablé duró un largo tiempo después de mi regreso de la URSS. La idea del suicidio empezó a acecharme como única solución a tanto sufrimiento. Casi nada se modificaba pese al análisis. Una noche en la que fui a ver a mi padre "con urgencia", desesperada, le planteé una cuestión primordial: ¿qué me pasaría cuando él ya no estuviera allí para asegurar mi vida material? Me miró con gravedad y compasión y me dijo tranquilamente, como si fuerse evidente: "pero tendrás tu parte". El concepto de herencia no formaba parte, parece ser, de mi universo mental.
Vi a mi padre (vivo) por última vez cerca de dos años antes de su muerte. Hacía tiempo que no tenía noticias de él. Generalmente era yo quien lo llamaba, quien daba el primer paso. Quería ponerlo a prueba en esa época, de modo que no hacía ningún intento por verlo. Había dejado de pedirle dinero para vivir, al precio de llevar una vida ascética, por cierto, pero me sentía aliviada de poder arreglármelas al fin sola y de no tener que "mendigar". No se dijo ni una palabra, por otra parte: sólo dejé un buen día de ir a buscar mi "pensión" a la trastienda de Gloria (¿se dio cuenta mi padre? No hay nada que lo demuestre. La única persona que hubiera podido hacérselo saber era precisamente Gloria. ¿Lo hizo? No lo sé.) Sea lo que fuere, en marzo de 1980 tuve la necesidad de operarme y no tenía ni el dinero para ello ni cobertura de seguridad social. No sin cierta malicia (no se preocupaba por mi, bien, tendría que hacerlo...), aproveche la ocación para volver a verlo. Hice la cita por intermedio de Gloria, como de costumbre. Entré a su consultorio donde me esperaba inmóvil, petrificado, sin expresión en la cara, y le pregunté alegremente cómo estaba, qué novedades. No me respondió y me preguntó en un tono que no le conocía qué quería. Hablar, verte..., dije sorprendida. ¿Qué más? Ofendida, le respondí que tenía que operarme, que no tenía el dinero necesario y que, por consiguiente, esperaba que él me lo diera. Su única respuesta fue un "no", y luego se levantó para poner término a la "sesión". No hizo ninguna pregunta sobre mi salud. Incrédulo, intenté "despabilarlo", pero en vano: me dijo no una vez más, manteniendo abierta la puerta delante de mí. Nunca mi padre me había tratado así. Por primera vez me encontraba ante un extraño. En la vereda de la calle de Lille, me prometí no volver a ver ese tipo hasta su lecho de muerte.
No fue sino mucho más tarde, demasiado tarde, cuando Gloria me dijo que en esa época (ya en esa época) él le decía que "no" a todo el mundo. Ella me vio salir perturbada, yo le conté todo, ¿por qué no me lo dijo entonces?
A comienzos del mes de agosto de 1981, Gloria (siempre Gloria) me telefoneó para sugerirme, aunque con mucha insistencia, que visitase a mi padre en Guitrancourt. No me transmitía ningún pedido de él, pero estaba segura, decía, que le daría un gran placer. En suma, me señalaba mi deber. Ese fue el día en que me explicó lo que había pasado un año y medio antes y me reveló lo que yo ignoraba totalmente: que mi padre no estaba bien (¡Oh, eufemismo!). No necesité más: ya sin resentimientos, quería verlo lo más pronto posible. Ahora bien, ¿entonces por qué?, Gloria fijó la cita para fin de mes. Transcurrieron dos o tres semanas, y yo me preparaba emocionada para volver a ver a mi padre. La víspera del encuentro, fijado para un domingo, lo recuerdo claramente, hubo un nuevo llamado de Gloria, esta vez para cancelar la reunión. Mi padre tenía que ser hospitalizado de urgencia "para hacerle unos exámenes": ¿Dónde? Imposible saberlo. (¡Dios mío! ¡Qué "joven" que era! ¿Cómo es que no exigí que se me dijese dónde se encontraba mi padre?). En cuanto a la gravedad de la situación, la secretaria, quien pasó del servicio del Amo al de su hija (la otra), se cuidó bien de informármela. Quince días más tarde, salí para Viena, donde tenía que trabajar durante cierto tiempo como traductora en una organización internacional. El 9 de setiembre, a mitad de la tarde, recibí en la oficina un llamado de mi hermano. Mi padre, me dijo, iba a morir esa noche. Era preciso que tomase el primer avión. Como si se pudiese tomar un avión como quien toma un taxi. Me encontraba en las afueras de Viena, y tanto mi pasaporte como mis cosas estaban en el hotel de la ciudad. Me era materialmente imposible volver a París en el mismo día, y tuve que conformarme con partir a la mañana siguiente. Estaba rígida. La muerte del propio padre es inimaginable. Incapaz de quedarme sola, le pedí a un colega que me acompañase a "cenar" y, después de su partida, me quedé en el restaurant hasta bien avanzada la noche, bebiendo una copa tras otra.
A mi llegada a París, telefoneé desde el aeropuerto. M padre había dejado de existir, Fui directamente a la calle de Assas, donde vivía Judith y adonde habían transportado el cuerpo de mi padre.
Acuso a mi hermano, que logró que Gloria le dijese dónde estaba hospitalizado mi padre y se instaló a la cabecera de su cama todos los días venciendo la barrera de Judith, de haberme ocultado hasta el último momento la certeza de que iba a morir, la extrema gravedad de la operación a la que fue sometido y de su estado general, y la presencia continua de la muerte, tratándome así, una vez más, como a un ser de segunda categoría. La explicación que me dio fue que él le preguntaba todos los días si quería verme y mi padre le respondía, cada vez que no. Pero él, mi hermano, ¿le había preguntado acaso si quería verlo?
Sé que en el hospital, después de la operación, mi padre recuperaba, aunque sólo fuera por un instante, su lucidez, la memoria de lo que fue. Estoy segura de que si hubiese estado allí, me habría reconocido, en uno o en otro momento, y los años que siguieron habrían sido menos penosos para mí.
El entierro de mi padre fue doblemente siniestro. Ante todo, yo enterraba a mi padre, luego hubiese querido que las personas que lo amaron estuviesen allí. Aprovechándose de mi embotamiento, de la ausencia de reacción de mi hermano y de su estatuto privilegiado, Judith tomó por sí sola la decisión de un entierro "íntimo", de este entierro-rapto anunciado sólo después a la prensa, y en el que, para colmo, tuve que sufrir la presencia de algunos insignificantes personajes de L'Ecole de la cause (forma abreviada y corriente de la Escuela de la Causa Freudiana, fundada en 1980) a quienes me abstuve de saludar. Judith y Miller organizaron todo. No faltaba ninguno del "clan" y Thibaut y yo hicimos el papel de indeseables (sólo Marianne Merlau Ponty vino a abrazarme). "Todos son unos traidores", pensé.
Empezaba la apropiación post mortem de Lacan, de nuestro padre. Pero ¿cómo reaccionar cuando uno está en duelo y tiene que vérselas con gestores calculadores? Todo fue demasiado rápido. Después me enfrenté con Judith (con el pasar de los años, con más y más determinación) cada vez que lo creí necesario y legítimo. Pero entonces tenía la mente en otro lado. Al día siguiente del entierro, volví a partir para Viena.
Varios años después de la muerte de mi padre, pasé por Guitancourt, donde está enterrado, de regreso de un fin de semana en Honfleur con mi amigo de entonces. No tenía auto en esa época, de modo que aproveché la ocasión (un paseo fuera de París, un vehículo) para hacerle una visita.
El cementario de Guitrancourt está en la ladera de una colina, en el límite del pueblo. Felizmente, la puerta está siempre abierta, lo que permite entrar en él sin mediación de nadie. Le pedí a mi amigo que me esperase en el camino de más abajo. Quería ver a mi padre a solas, sin testigos, él y yo. (Dejemos de lado la reacción contrariada y molesta de muchacho). Se trataba de una cita privada, íntima.
Subí entre tumbas floridas (¿flores artificiales?) hasta la de mi padre, situada en todo lo alto del recinto. Una fea losa de cemento con su nombre y las fechas tradicionales (nacimiento-muerte). Estaba conmovida. Hacía tantos años que no hablábamos.
El tiempo estaba bello y frío, el aire intenso. Llevaba conmigo una rosa roja. La puse con precaución en la estela, buscando por largo rato la posición ideal, y luego me quedé quieta. Esperaba que se estableciese el contacto. La situación era tanto más difícil puesto que un "idiota" me esperaba abajo y su mal humor me había perturbado. Esperé en vano concentrarme, estar del todo allí.
Como último recurso, pegué mi mano a la piedra helada, hasta quemármela. (Tantas veces en el pasado nos habíamos tomado de la mano). Acercamiento de cuerpos, acercamiento de almas. La magia funcionó. Finalmente estaba con él. Querido papá, te amo. Tú eres mi padre, los sabes. Seguramente me escuchó.
De vuelta en París, en medio de la noche le escribí a una amiga una larga carta que, lo recuerdo, terminaba así: "No hay que dejar a los muertos demasiado solos".
Epílogo
El último sueño
(Extracto de mi diario, Viena, 19 de setiembre de 1981, sueño anotado tal cual al despertar)
Soñé que mi padre se curaba (no estaba muerto) y que nos amábamos. Era un asunto únicamente entre él y yo. Si había personas presentes, eran tan sólo figurantes a quienes yo no miraba, y no intervenían de ninguna manera.
Era una historia de amor, de pasión. Corríamos también el riesgo de que muriese porque su "herida" podía abrise en cualquier momento, y no era prudente. Tenía miedo, pero eso no dependía de mí.
Requiem
(Extracto de mi diario, París, octubre de 1981)
Luz, el ligero martilleo de los pasos, en el cortejo, los niños, las flores, el camino suavemente remontado hacia el cementerio, imagen fija y en movimiento, aquí fue cuando lloré: encerrada en un féretro, la muerte palpable se enfrenta por última vez a los colores, aire movedizo, verdes horizontes de colinas, el palpitar del mundo.
En el Jacques Lacan de Elizabeth Rudinesco, publicado en setiembre de 1993, la autora evoca al final del capítulo "Tumba para un faraón" los últimos momentos de mi padre.
Escribe: "(...) bruscamente, la sutura mecánica se rompió, provocando una peritonitis, seguida de una septicemia. El dolor era atroz. Como Max Schur a la cabecera de Freud, el médico tomó la decisión de administrar la droga necesaria para una muerte apacible. En el último momento, Lacan lo fulminó con la mirada.
Cuando leí esta última frase, me sentí embargada por una desesperación insondable. Me deshice en lágrimas, transformadas rápidamente en sollozos convulsivos. Boca abajo en el sofá de la sala, me hundí en un torrente de lágrimas ardientes que parecía no detenerse nunca.
La idea de que mi padre se había visto caer en la nada, que había sabido un segundo antes que iba a dejar de existir, me era insoportable. Su furia en ese instante, su no aceptación del destino común a todos los hombres, me lo hacía más querido, pues lo reconocía completamente en esto: "obstinado", según las últimas palabras que se le adjudican.
Ese fue el día, creo, en que me sentí más cerca de mi padre. Después, ya no he llorado al pensar en él.
Fin
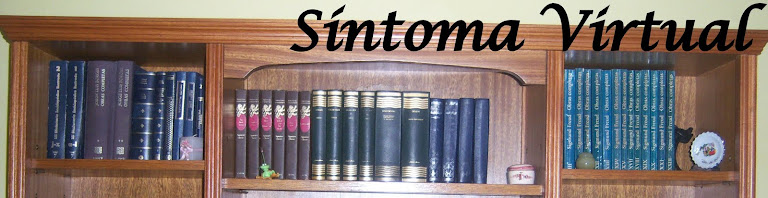

No hay comentarios:
Publicar un comentario